Auge y olvido de las redes sociales: la comunicación humana al servicio de ciclos de usar y tirar
- Nos seducen con novedad y promesas, pero su ciclo suele ir del entusiasmo a la dependencia y, finalmente, a la desilusión
- La resistencia a la concentración y control de las grandes plataformas emerge con fuerza desde espacios como el Fediverso
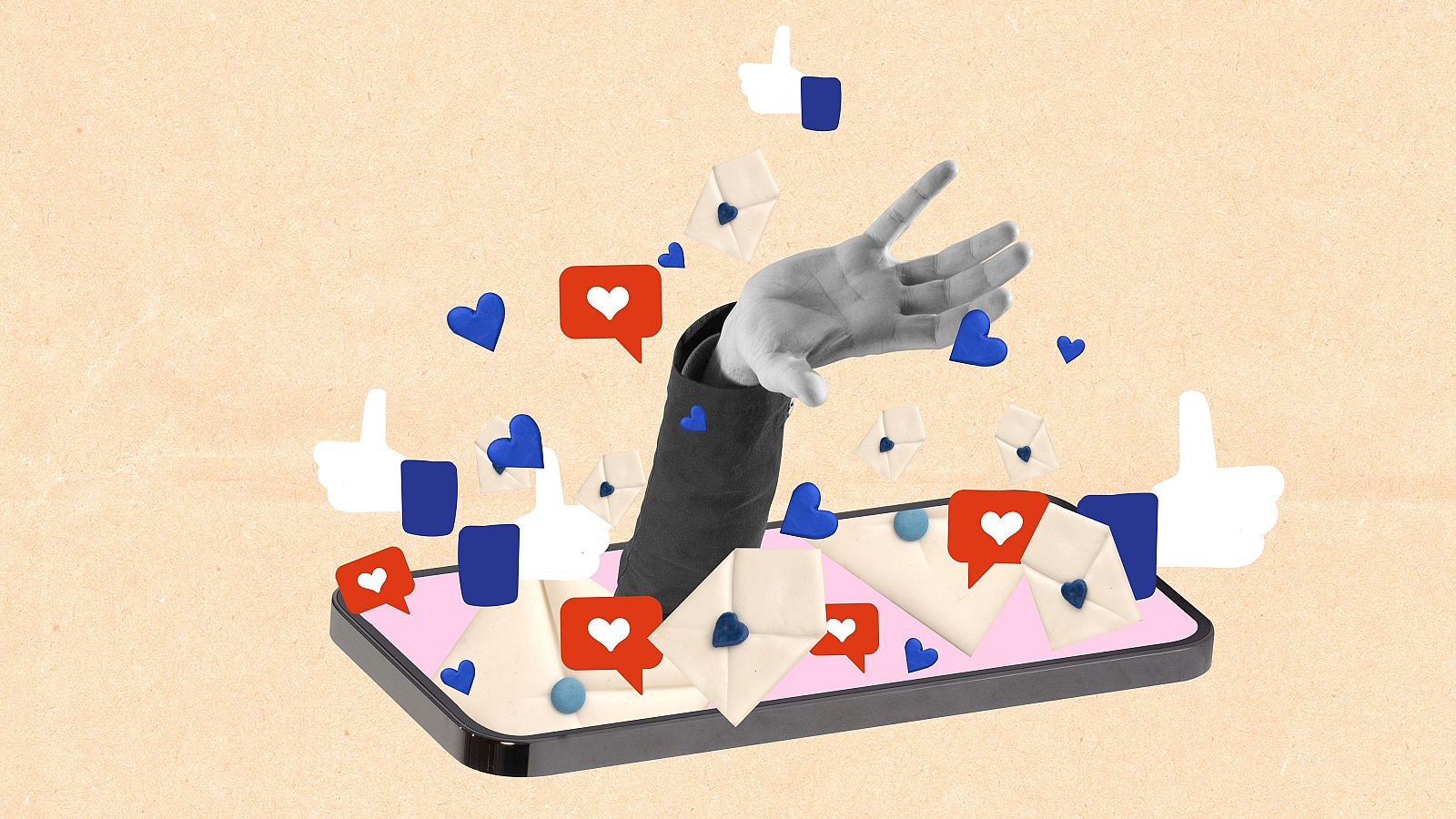

Cada cierto tiempo salta una nueva noticia sobre la "muerte" de una red social. Hace unos meses fue el turno de Skype. Para quienes crecieron frente a la pantalla durante el auge de esta aplicación, su despedida tuvo un matiz nostálgico. En cambio, esa defunción resultó indiferente a los que fueron ajenos al fenómeno: para ellos fue poco más que tirar un papel a la basura.
Este ciclo no es nuevo: plataformas como MySpace, Tuenti o Messenger también fueron reemplazadas o absorbidas, dejando huellas en la memoria digital colectiva. Si bien la desaparición de estas redes refleja la decadencia de aquel internet más abierto, al mismo tiempo están surgiendo nuevas alternativas. "Estamos en un momento realmente estimulante, probablemente el más interesante desde la aparición de la web 2.0", señala Sergio Salgado, presidente del Instituto para la Digitalización Democrática (Xnet).
De la promesa a la degradación
Las redes sociales no se hunden de un día para otro. Su caída suele ser resultado de varios factores: quedarse atrás en tecnología o no lograr un modelo de negocio que las mantenga vivas, terminan por restarles relevancia. Como apunta Bárbara Castillo Abdul, investigadora en la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT), también influye "un consumo cultural cada vez más efímero y competitivo".
Un momento clave en ese declive puede ser el cambio de propiedad. Según el profesor de Ingeniería de la Universidad de Zaragoza, Fernando Tricas, "los nuevos dueños muchas veces no comprenden la cultura de la plataforma, o ya tienen productos similares, y ven la adquisición como una forma de eliminar competencia interna". Skype, por ejemplo, fue comprada por Microsoft, que nunca terminó de integrarla ni potenciarla, y finalmente la relegó en favor de Teams, a pesar de que aún tenía usuarios fieles.
A esto se suma un patrón común. Las redes sociales prometen mejorar nuestra experiencia digital, las adoptamos sin cuestionarlas por novedad y diversión, pero la fascinación inicial deriva en dependencia y, posteriormente, decepción. "Primero generan valor para los usuarios, luego para los partners, y finalmente para los ejecutivos, a costa de todos los demás", explica Sergio Salgado. Es lo que el activista Cory Doctorow llama "la mierdificación de internet".
"Facebook pasó de ser tu muro cronológico a un algoritmo lleno de anuncios, desde Nike hasta campañas antiabortistas". Esa transformación no es accidental, sino que responde a una lógica estructural. Como resume José Luis Orihuela, comunicólogo en la Universidad de Navarra: "Nos hemos convertido en el producto cada vez que usamos una plataforma gratuita".
“Facebook pasó de ser tu muro cronológico a un algoritmo lleno de anuncios“
La "tiktokización": los algoritmos toman el control
Si la "mierdificación" representa la degradación progresiva de las plataformas, la "tiktokización" marca el momento en que desaparece el control del usuario sobre su experiencia digital. "La tiktokización es brutal: es otra televisión, un canal totalmente unidireccional", advierte Salgado.
Las plataformas priorizan lo más adictivo sobre las preferencias del usuario. "Ya no importa a quién sigues o qué intereses tienes: el contenido está dictado por algoritmos diseñados para maximizar el tiempo de permanencia", indica Elena Neira, experta en comunicación audiovisual en la UOC. Las redes "ya no conectan con gente que conocemos, sino con contenidos populares que generan burbujas de relevancia".
El feed (la sección principal donde aparecen los videos recomendados al abrir la aplicación) se adapta a los intereses y necesidades de experiencia de los usuarios, pero al mismo tiempo los moldea. Este modelo ha transformado el ecosistema de los prosumidores y creadores de contenido. Como indica la investigadora Bárbara Castillo Abdul, "la volatilidad responde a un consumo cultural cada vez más efímero, competitivo y fragmentado".
“Las redes sociales ya no conectan con gente que conocemos“
Los algoritmos reducen el alcance orgánico y dan prioridad al contenido viral, haciendo que quienes no logren esa visibilidad tengan que pagar. Y para mantenernos enganchados, recurren a la manipulación emocional. "La estrategia fue el odio: mostrar comentarios transfóbicos a personas trans, o fascistas a gente de izquierda, porque sabían que eso generaba más interacción”, señala Salgado. Es una técnica diseñada para maximizar el tiempo en pantalla. "El pionero fue YouTube y los demás copiaron su embudo de radicalización".
La homogeneización del ecosistema digital
Las nuevas redes sociales suelen destacar por alguna innovación concreta —una función, una estética, una forma de interacción—, pero su impacto dura poco. Como advierte Tricas , las plataformas consolidadas tienden a absorber rápidamente esas novedades, integrándolas en sus propios entornos. Es lo que ocurrió con los Reels de Instagram, que fueron replicados por Facebook y YouTube. “Las empresas buscan activar características que las diferencien y las hagan más atractivas”, pero esa carrera por destacar acaba generando una "estética homogénea, donde todas se parecen demasiado".
El modelo dominante no se basa en la innovación propia, sino en apropiarse de la ajena. “Las grandes tecnológicas no innovan, compran innovación”, afirma Sergio Salgado, de Xnet. Ejemplos sobran: el famoso like fue inventado por FriendFinder y no por Facebook. Y cuando en 2013 Snapchat rechazó la oferta de compra de Facebook por 3.000 millones de dólares, Instagram copió sus funciones esenciales, integrándolas como si fueran propias.
Esta paradoja de la copia perfecta también lleva al estancamiento. "Muchas plataformas clonan funcionalidades de otras y, cuando eso sucede en aplicaciones con más cuota de mercado, la plataforma pionera queda arrinconada", señala Elena Neira. Sin embargo, también reconoce que "cada vez es más difícil ganar terreno con productos similares, como hemos visto con Threads o BlueSky".
Añade además que este entusiasmo inicial se consume con rapidez: "La moda digital genera ciclos de entusiasmo que impulsan la adopción, pero también aceleran el abandono".
El 'scrolling consciente' y nuestra huella digital
Todo esto ha generado lo que el comunicólogo José Luis Orihuela describe como una cultura de "frustración, desilusión y saturación". Ante la sobrecarga de estímulos, muchos usuarios empiezan a replantearse su relación con las plataformas. Ya no se trata solo de dejar de publicar, sino de adoptar nuevas rutinas: consumo selectivo, desconexión temporal y búsqueda de espacios más controlados, como newsletters, grupos privados o podcasts. En ese contexto surge el fenómeno del scrolling consciente.
Según la investigadora Bárbara Castillo Abdul, "la sobreexposición informativa, combinada con la lógica algorítmica de la atención constante, está generando fatiga digital, ansiedad y desmotivación". El caso más visible fue la migración masiva de usuarios de X (antes Twitter) hacia plataformas como Bluesky, tras la compra de la red por Elon Musk.
En paralelo, crece la preocupación por la memoria digital: lo que dejamos, lo que se borra, lo que se olvida. Castillo Abdul subraya que "vivimos rodeados de plataformas diseñadas para ser efímeras o volátiles, donde nuestra identidad se fragmenta y se desvanece".
A pesar de que algunas redes permiten descargar datos, "la pérdida no es solo técnica, sino simbólica: se diluyen los vínculos, los contextos y los significados". Esa desaparición progresiva de nuestra presencia digital genera una "sensación de vacío, de duelo tecnológico", que muchas veces ni siquiera somos capaces de nombrar.
“Vivimos rodeados de plataformas diseñadas para ser efímeras o volátiles“
Marta G. Franco, autora de Las redes son nuestras, asegura que el foco hay que ponerlo en la sostenibilidad: "La nube no es algo etéreo, sino un centro de datos con una huella ecológica importante". Por eso, aboga por un uso más consciente del almacenamiento digital: "No todo tiene que ser guardado. Vale la pena pensar qué memoria queremos preservar y por qué".
La contracultura digital, más viva que nunca
La resistencia a la concentración y control de las grandes plataformas emerge con fuerza desde la descentralización. Franco insiste en que la solución no llegará desde los gigantes tecnológicos, sino desde espacios como el Fediverso. A diferencia de redes como Facebook o X, que son centralizadas, el Fediverso está formado por muchos servidores independientes que funcionan juntos para que los usuarios puedan interactuar sin depender de una sola empresa.
"Es un ecosistema formado por entidades sin ánimo de lucro, más descentralizado y abierto, lo que hace mucho más difícil que se produzca un proceso de empeoramiento como el que vemos en las grandes redes", detalla Franco.
Lo mismo ocurre BlueSky, que busca seguir una lógica parecida al Fediverso, aunque desde Silincon Valley. José Luis Orihuela indica que esta plataforma "presenta un modelo basado en algoritmos sociales y distribuidos, donde los usuarios son quienes crean sus propios feeds".
Con unos 36 millones de usuarios, ha superado a X o Threads en impacto. Su gobernanza está aún en evolución y, según Orihuela, queda por ver si "podrá mantener sus principios descentralizados" o si acabará adoptando lógicas más comerciales.
Otro de los proyectos más ambiciosos en esta línea es Solid, la iniciativa de Tim Berners-Lee, creador de la World Wide Web, para devolver a los usuarios el control sobre sus datos. "Está construyendo una arquitectura donde cada persona decide qué información comparte, con quién y cómo", apunta Antonio Pulido, de la Fundación Cibervoluntarios.
El sistema se basa en los llamados "pods", que funcionan como espacios personales de almacenamiento: “Tú controlas tus datos y otorgas permisos específicos a cada aplicación que quiera acceder”, indica Pulido. Aunque Solid aún está en una fase temprana de adopción, plantea una alternativa más soberana, interoperable y respetuosa con la privacidad en la web.
No obstante, el profesor de Ingeniería Fernando Tricas advierte que, aunque ofrecen una alternativa al control corporativo, estas redes "enfrentan grandes desafíos prácticos y de usabilidad".
La alfabetización digital crítica
"Lo que venga después será más democrático o más empobrecido en función del compromiso de la sociedad civil y las instituciones democráticas", advierte Marta G. Franco. Subraya la necesidad de entender que internet no se agota en las cuatro plataformas hegemónicas —que podrían incluso desaparecer—, sino que hay otros espacios más abiertos y saludables por explorar. "Hace falta más conciencia sobre cómo funcionan las plataformas y sobre los entornos digitales que también podemos ocupar”, insiste. Y denuncia la "falta de inversión de los gobiernos en el espacio público digital".
En la misma línea, Antonio Pulido, de Cibervoluntarios, remarca que la alfabetización digital debe ser crítica y activa. "No basta con saber usar la tecnología; hay que comprender el ecosistema para cuestionarlo y protegerse", explica. Desde su organización impulsan programas como Campamento Digital, donde jóvenes se convierten en "detectives digitales" y aprenden a identificar bulos, comprender los algoritmos, gestionar su privacidad, prevenir el ciberacoso y controlar su tiempo en pantalla.
El futuro de las redes sociales —y de internet en general— dependerá de nuestra capacidad para exigir entornos digitales más éticos, sostenibles y libres del control de unos pocos gigantes tecnológicos.










