El filólogo que salvó 40.000 nombres: la vida entre topónimos y romances de Maximiano Trapero
- El filólogo leonés ha dedicado más de medio siglo a estudiar el romancero, la toponimia y la literatura oral en Canarias, la Península e Hispanoamérica
- Maximiano Trapero en No es un día cualquiera
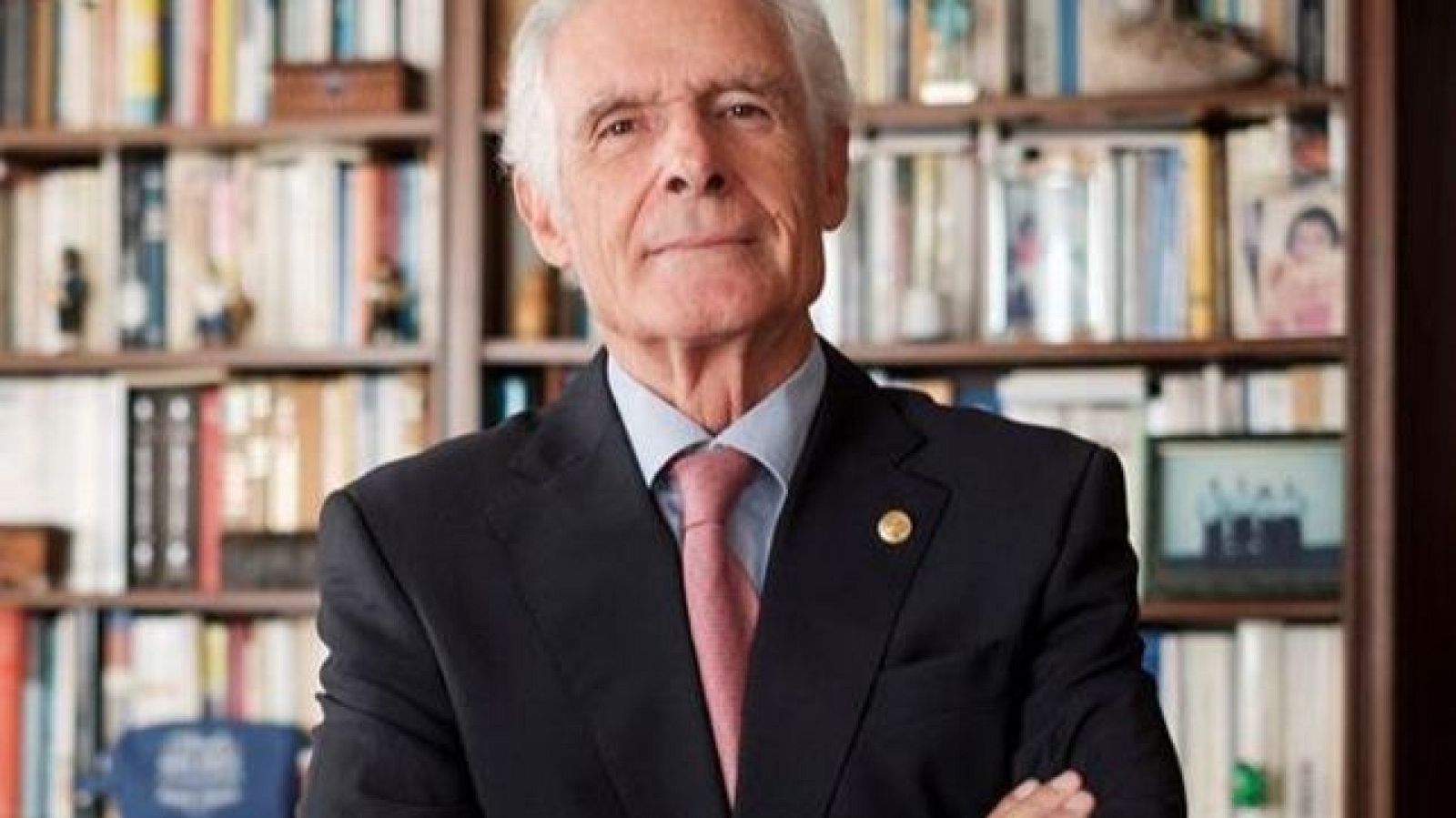

Maximiano Trapero nació en el pequeño municipio leonés de Gusendos de los Oteros, pero su vida y obra se han expandido por toda la geografía del mundo hispánico. Criado en un entorno rural donde la oralidad era parte natural del día a día, descubrió desde niño la fuerza poética de los romances campesinos: "La primera literatura que entró en mi memoria no fue por la escritura, sino por la oralidad", explicaba con emoción. Ese vínculo con la tradición popular marcaría su vocación como filólogo e investigador", explica.
Después de estudiar Magisterio y Educación Física, Trapero encontró su camino definitivo en la Filología Románica. Su trayectoria académica le llevó hasta la Universidad de La Laguna y, finalmente, a la Facultad de Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde ha impartido clases durante 25 años y se jubiló como profesor emérito.
El arte de preguntar
Su pasión investigadora se ha forjado sobre el terreno, preguntando sin descanso, recopilando palabras, romances, cuentos, décimas y topónimos que estaban a punto de perderse: "He sido el canario que más ha preguntado", confesó con ironía. Su trabajo ha abarcado tanto el ámbito rural como el académico, y ha dado forma a una obra ingente que hoy constituye una fuente de consulta fundamental.
Uno de sus grandes aportes es el Archivo de Literatura Oral de Canarias, disponible en línea gracias a la Universidad de Las Palmas, que reúne más de 10.000 documentos, como grabaciones de romances, cuentos y canciones populares que, de no ser por su labor, habrían desaparecido para siempre.
El diccionario que guarda la historia
En 2024 vio la luz el último volumen del Diccionario de Toponimia de Canarias, su obra más ambiciosa. Un total de diez tomos que recogen 40.000 topónimos recogidos directamente de la tradición oral de todas las islas. "La toponimia vive en la tradición oral", sostiene Trapero. Su labor no se limitó a catalogar nombres de lugares, sino a descifrar los significados geográficos, biológicos e históricos que encierran.
El volumen dedicado a los topónimos guanches le valió en 2019 el Premio de Investigación Filológica de la Real Academia Española: "Los topónimos son las últimas palabras que quedan de una lengua perdida", recuerda.
La lengua como espejo de la humanidad
Trapero no sólo ha estudiado el lenguaje, lo ha vivido, su emoción al escuchar el silbo gomero es evidente: "Es una maravilla. Un lenguaje completo, no sólo señales. Está en La Gomera, sí, pero también en El Hierro, Gran Canaria y Tenerife", explica.
En su trabajo filológico hay también una dimensión humana, una ternura que aflora cuando se refiere, por ejemplo, a su palabra favorita: Nieto. Para él, el significado importa más que la sonoridad: "La ternura nos hace más humanos", comenta
A pesar de estar jubilado, Trapero sigue investigando. Aún tiene mucho material por catalogar, especialmente sobre sus viajes a Hispanoamérica, en Chile descubrió el canto a lo divino, una práctica oral que considera de las más bellas del mundo hispánico: "Recrean la Biblia entera en verso y en décimas. Es algo fantástico", explica.
Su vocación no ha sido solo académica, sino también ética como rescatar las voces que, de otro modo, se habrían perdido en el olvido. Su trabajo demuestra que la lengua es mucho más que un instrumento de comunicación: es memoria, identidad, territorio y poesía.





