La muerteHablar de la muerte no es fácil, pero sí es necesario normalizar que cada cultura vive y siente el traspaso como un ritual distinto. En...
13/02/2021 00:28:23
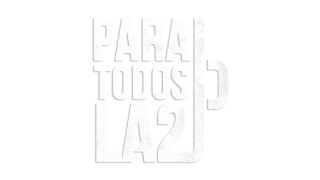


La muerte
Hablar de la muerte no es fácil, pero sí es necesario normalizar que cada cultura vive y siente el traspaso como un ritual distinto. En Para Todos La 2 hemos querido acercarnos a la forma de sentir la muerte en otros lugares del mundo. Para ello hemos preguntado a una gran experta en este tema, Silvia Fernández, directora del documental "Die The good death" rodado en Varanasi, en la India.
Acompañamiento filosófico
Entrevista a Nacho Bañeras, filósofo y formador en acompañamiento filosófico. Con él charlamos sobre la ayuda que podemos encontrar en la filosofía y sobre el autoconocimiento. Una de las frases más célebres de Sócrates es “conócete a ti mismo”. Unos siglos después seguimos dándole vueltas a su significado.
Innovación
La campaña #NoMoreMatildas pretende concienciarnos sobre el importante papel que han jugado y juegan las mujeres en la ciencia y la investigación.
Medio Ambiente
El divulgador científico Fernando Valladares analiza el porqué de los grandes incendios y su relación con el cambio climático.
Psicología
La psicóloga Patricia Ramírez nos ofrece tres soluciones para hacer frente al estrés..
- Dirigido por
- Quim Cuixart
- Géneros
- Información y actualidad
- Idiomas
- Castellano
- Accesiblidad
- Subtitulado