Salvador Gómez Valdés entrevista al poeta Jenaro Talens, que acaba de publicar la antología El azar nunca deja cabos sueltos, y a José Francisco...
17/03/2021 00:57:06
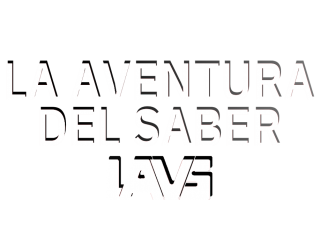


Salvador Gómez Valdés entrevista al poeta Jenaro Talens, que acaba de publicar la antología El azar nunca deja cabos sueltos, y a José Francisco Ruiz Casanova, autor de la selección y del estudio preliminar.
La Universidad Responde. Universidad Miguel Hernández de Elche: ¿Los niños pueden sufrir ansiedad?
Mara Peterssen entrevista al periodista y escritor David López Canales, autor del libro Un tablao en el otro mundo. La asombrosa historia de cómo el flamenco conquistó Japón.
"El túnel del tiempo: El Molón de Camporrobles 4. Ocupación islámica". Cuarto capítulo dedicado al yacimiento del Molón de Camporrobles. En semanas anteriores hemos contado la ocupación ibérica y celtibérica del yacimiento de El Molón. Después fue abandonado durante más de 700 años hasta que la ocupación islámica le dio una nueva vida que relatamos en esta entrega.
"Carmela García. Autoras de utopías". Recomendamos la exposición "Autoras de utopías", una selección de obras visuales de la trayectoria artística de la canaria Carmela García. A través de la fotografía, el vídeo y la instalación, Carmela García plantea realidades ficcionadas integradas por datos e informaciones de fuentes documentales y datos biográficos, que enlaza después con fragmentos de narrativas visuales y literarias diversas. Ficciones de lo que tal vez podría haber sucedido o deseado que sucediese. Puede visitarse en La Sala Canal de Isabel II de Madrid hasta el 2 de mayo.
Salvador Gómez Valdés, en su sección habitual, recomienda la lectura de "Las raíces históricas del terrorismo revolucionario" del catedrático de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid y director del Instituto Carlos III - Juan March de Ciencias Sociales Ignacio Sánchez-Cuenca.
Reportaje en red. Hoy digitalizamos y colgamos en nuestra página web "Jardín de L'Albarda".
- Dirigido por
- Lurdes Martín I Mara Peterssen
- Géneros
- Servicio Público
- Idiomas
- Castellano
- Accesiblidad
- Subtitulado