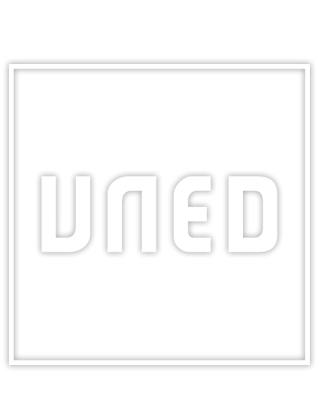UNED
UNED - 09/02/18
Al encuentro del Gran Espíritu. Congreso Indio 1898. Economistas en primera persona. La exploración de la Conciencia en Oriente y Occidente. Murillo...
09/02/2018 00:57:00